Una gata llamada doña Concha
 |
| Doña Concha, foto de Raúl Herrero |
En el antiguo Egipto abrigaban con especial mimo a los gatos. Ellos protegían el trigo de la voracidad de las alimañas y a las crías humanas de los ataques de las serpientes, es decir, amparaban el alimento y la continuidad de la especie, el futuro. Quizá por eso los incorporaron como cabeza de la deidad Bastet, en torno al 1600 a. C. De esa época proceden miles de momias de gatos. Los judíos también desarrollaron una especial consideración por esta especie. Se atribuye al sabio rabí Iojanán ben Zakai la siguiente afirmación: «Incluso si no nos hubieran entregado la Torá, habríamos aprendido el recato del gato…». Tanto los cabalistas como los sufíes en algún momento se refirieron al gato como un compañero ideal.
Doña Concha, antes de ser así nombrada, vino al mundo en la localidad de El Burgo de Ebro, provincia de Zaragoza, en la primavera o el verano de hace unos trece años, natural de una madre afanosa y brava y de un padre casero que lucía al cuello, con cierta presunción, un collar rojo que lo acreditaba como doméstico. Nació junto a una ristra de hermanos de pelaje ceniciento como la única distinta entre los iguales, su pelo estaba manchado de blanco y negro. Quiso el destino, siempre travieso y con ramalazos de crueldad, que la madre muriera atropellada. Los cachorros conseguían alimento con sus habilidades gatunas, aunque, por un motivo que desconocemos, cuando llovía el maná, los hermanos de nuestra protagonista la apartaban, a golpe de garra y bufido, del bocado que le pertenecía. Ante tal panorama, doña Concha se convirtió en desterrada. La existencia de un gato enflaquecido, que vagaba solitario, que gritaba a todo humano con el que se cruzaba (sí, lo que entonces emitía nuestra gata por su boca no podía considerarse maullido ni aullido, sino el grito estentóreo del hambre y del deseo de supervivencia) fue causa de murmuraciones en el estadio municipal, en la carnicería y en los locales más chics del pueblo. Al poco, una tarde de agosto, la encontré frente a la puerta de mis padres, un minino que se quejaba abriendo unas fauces sonrosadas, con un cuerpo en el que se marcaban las costuras de los huesos y con una testa descabellada en comparación con el resto de su corporeidad. Aunque al felino le habían impuesto fama de arisco, permitió que me acercara, lo tomara en brazos y lo trasladara a un veterinario de guardia que me advirtió que el animal sufría desnutrición, que algunos de sus órganos se encontraban dañados, excepcional sería si pasaba de los tres meses de vida. Cuando hubo que hacerle la cartilla de identificación se me ocurrió nombrarla como doña Concha, en homenaje a una amiga de mi abuela cuyo nombre en mis oídos de niño evocaba el misterio.
Instalé a la paciente en mi despacho. Siguiendo las indicaciones del veterinario, los primeros días no le serví otra cosa que una pasta blancuzca que le suministraba por el gaznate y que la gata, famélica, apuraba a lametazos. Los días pasaron y doña Concha se acogió al alimento de carne mortal y ganó peso. Le quedaron secuelas de su paso por la hambruna, una desproporción entre cuerpo y cabeza que se corrigió con los años y problemas estomacales y respiratorios.
E.T.A. Hoffmann escribió la memorable ficción Opiniones del gato Murr, sátira sobre la condición humana, uno de las más sobresalientes textos protagonizados por un gato. Sarah Kofman dedicó a esta obra el ensayo Autobioarañazos del gato Murr, donde la autora invoca a mininos insignes como el de Dante, que por las noches alumbraba la escritura de su amo con una vela entre las patas, la «gata de Petrarca, verdadera guerrera con zarpas, que protegía los escritos del poeta de las ratas», cuya momia descansa en un nicho de Venecia, o Polichinela, al que Scarlatti compuso su Fuga del gato, que consiste en «las mil y una variaciones de una frase musical tocada por las ágiles garras del animal».
Al principio doña Concha compartió espacio con otros dos sujetos de su especie. Quizá por el maltrato sufrido de sus iguales y, a pesar de ser menor en tamaño y en edad a sus compañeros de piso, a menudo los desafiaba, saltaba sobre ellos y se orinaba en su comida. Doña Concha no volvió a sentirse segura en compañía de otro gato. En esos días me convertí en el refugio que la amparaba de las airadas respuestas de sus víctimas. Más tarde pasamos a convivir en armonía los dos solos. Fue entonces cuando doña Concha socorrió mi vida en un accidente doméstico, que, sin su intermediación, hubiera tenido mal desenlace.
Juan Eduardo Cirlot dice así en la entrada que dedicada al gato en su Diccionario de símbolos: «Asociado a la luna en Egipto. Consagrado a las diosas Isis y Bastet, protectora esta última del matrimonio».
Llegado el momento, doña Cocha se acomodó sin pestañear a la vida familiar. Observaba, con ojos todavía iluminados por la visión, que pronto perdería, el embarazo de mi pareja y siempre que tenía ocasión se acomodaba en el costado de su vientre. Se mostró muy protectora con mi hijo Hermes cuando nació, nos avisaba si lo sentía lamentarse y nos mordía discretamente si nos demorábamos en atenderlo. Mientras la criatura crecía, doña Concha soportaba con estoicismo los impulsos, los tirones de orejas y otros reclamos del bebé, que iba convirtiéndose en niño. En ese tiempo escribí una pieza teatral en la que un párvulo, mi hijo Hermes, y su gata, doña Concha, vivían aventuras en un mundo de ensoñaciones paralelas al que ambos accedían tras cruzar un umbral oculto en un dormitorio.
Mircea Eliade, el reputado historiador de las religiones, escribió: «En un mito romano, Diana tomó la forma de un gato, y en la mitología germánica, el carro de Freya está tirado por gatos. En el hinduismo bengalí, Shashti monta un gato (habitualmente negro) o está de pie encima de él». A continuación nos advierte del talante maléfico que el gato ha encarnado en distintas épocas o culturas. A los gatos se les reconoce cierta vinculación con la muerte, ya sea como videntes de espíritus o como ojeadores de la entidad que soporta el alma de un difunto. A lo que añade: «… en la antigua Roma, era símbolo de libertad […]. Según la tradición islámica, el gato nació en el arca de Noé del estornudo de una leona».
Durante unos años doña Concha fue peregrina y se paseaba en su maleta de transporte de una ciudad a otra, principalmente de Valladolid a Zaragoza y viceversa. En su madurez se aposentó en la casa en la que ahora habita la familia. Supo hacerse un hueco en mi mesa, en cuyo espacio se le habilitó un cojín, donde compartió largas horas de trabajo junto a libros, galeradas y pruebas de imprenta. Convertida en gata editora, jamás desgarró un papel, con excepción de algún ejemplar de periódico al que cogió ojeriza. Conozco a bastantes editores con menos horas de trabajo de mesa que mi gata. Prefería las cubiertas suaves a las ásperas y la encuadernación en rústica al cartoné.
Ramón Gómez de la Serna en su biografía sobre Quevedo dedica varias páginas a este felino y nos informa de la existencia de gatos litúrgicos en los templos de Japón cuya función estriba en devorar a entidades malvadas o «diablillos». Y, entre otras cosas, apunta aciertos como los siguientes: «Los gatos tienen una misión secreta de vigilantes del misterio…»; «Parece una figura sabia, meditativa, a la que le asombra lo que vosotros estáis leyendo en los libros. Él, que parece que lo sabe todo, vigilando vuestras vigilias reflexivas».
Doña Concha en ocasiones adoptaba gesto pensante y soñador. Cuando le abandonó la vista, su mirada, fija en un punto desconocido, inexplorado para los humanos, adquirió una profundidad de augur homérico, de poeta, de Borges en su laberinto. Le gustaba estar presente durante los balbuceos de Hermes, así como, tiempo después, en sus lecturas en voz alta.
El Diccionario de Símbolos y Temas Misteriosos de Federico González Frías recoge la voz «Miuty» donde se nos dice: «Entre los egipcios este animal, el gato, representado por millones de distintas ilustraciones se lo ve también con una argolla de oro en su oreja. Se puede pensar inmediatamente que este nombre Miuty está directamente formado en parangón de los sonidos propios del animal».
Cuando le alcanzó la enfermedad, su ardor de superviviente continuó intacto. Recién operada, exigió comida y, tras escaparse de mis manos, se arrastró (con las patas traseras aún sonámbulas) hasta su cuenco. Durante su último día y medio de vida parecía imbuida de una extraña dignidad. A pesar de su fragilidad, se esforzó por continuar con sus rutinas. Durante la última noche se escondió durante unas horas en un rincón de la casa, pero al amanecer se acomodó en mi regazo. Tras la visita matutina al veterinario, en la que nos informó de lo inevitable del desenlace, mientras la sostenía en mis brazos, expiró con calma y recato, con una templanza que a cualquiera le hubiera sobrecogido el aliento.
Schopenhauer, por cierto, murió acompañado por un gatito, al que encontraron sobre su cadáver minutos después de su fallecimiento.



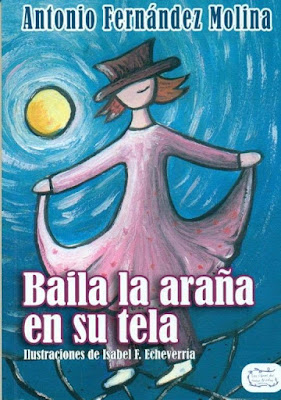
😎🥸❤️
ResponderEliminarMucho ánimo. Queda en nuestro recuerdo doña Concha.
ResponderEliminarPrecioso homenaje y lo siento muchísimo. Ánimo con el agujero que dejan y sin duda vivió protegida y protegiendo. Un fuerte abrazo familiar!!!
ResponderEliminarHermoso texto
ResponderEliminar